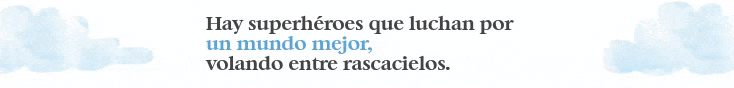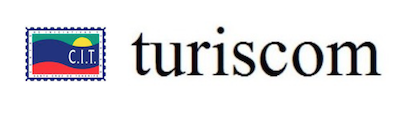Nos acomodamos en una mesa de la terraza con una vista únicas, cobijada bajo enredaderas. Desde allí contemplamos, asombrados, la panorámica de la Alhambra al otro lado del valle: los torreones nazaríes recortándose contra el cielo malva del anochecer. La vista es inigualable, digna de un mirador, con la ciudad palatina iluminándose poco a poco al caer el sol. La luz dorada da paso a la penumbra violeta, y en el jardín comienzan a encenderse farolillos que proyectan sombras temblorosas entre la vegetación. El aire huele a dama de noche y al aroma dulce de la higuera; a lo lejos, desde algún balcón, llega tenue el rasgueo de una guitarra española.
La cena comienza con un brindis de vino de la casa: el vino ecológico de la Alquería de Morayma, producido en la finca familiar en las Alpujarras. En la copa, este tinto casero refleja la luz de las velas, y al saborearlo notamos un gusto auténtico, con el carácter de la tierra granadina. Como entrante probamos un remojón granadino, una ensalada fresca de naranja y bacalao salado aliñada con aceite de oliva y aceitunas negras, cuya combinación de sabores cítricos y salinos nos sorprende gratamente. Desde nuestra mesa, entre plato y plato, no podemos evitar perder la mirada en la silueta de la Alhambra, ahora encendida como un faro ámbar en la noche. El segundo plato es un clásico andaluz: rabo de toro estofado, cocinado a fuego lento con especias y el toque nazarí de la casa, tierno y meloso. Cada bocado se deshace suavemente, mientras conversamos en voz baja, casi como si temiéramos romper el hechizo del lugar. Para el postre elegimos compartir unos piononos – pequeños pasteles enrollados empapados en almíbar y canela – típicos de Granada. Son el broche dulce perfecto; al primer bocado, la canela nos trae el recuerdo de las historias de la Granada morisca.
Entre sorbos finales de un aromático té a la hierbabuena, hacemos una pausa para apreciar el momento. La luz de la luna baña el jardín, y las hojas de la parra proyectan filigranas de sombra sobre el mantel. La Alhambra, al fondo, brilla como una ascua encendida emergiendo de las sombras. El tiempo parece suspenderse: sentimos que formamos parte de una postal viviente. La noche granadina impone su particular lenguaje de luces, sombras y susurros, conquistando los sentidos. En este refugio atemporal del Carmen de Morayma, historia y presente se funden en una experiencia singular. Ha sido una cena colmada de sensaciones: sabores tradicionales y vistas sublimes bajo un cielo andaluz estrellado.
Paseo nocturno por las calles del Albaicín
Al despedirnos del amable personal del restaurante y cruzar de nuevo el umbral de piedra, nos envuelve la quietud del Albaicín nocturno. Afuera, las callejuelas están casi desiertas a esta hora. No obstante, el barrio no duerme del todo: desde algún rincón lejano todavía llega el eco de risas y conversaciones, y al girar una esquina nos sorprende la melodía lejana de una guitarra flamenca. Iniciamos el descenso hacia el centro histórico por una estrecha cuesta empedrada, sin prisas, dejando que la magia de la noche nos guíe. Los viejos faroles de forja proyectan una luz cálida anaranjada sobre las fachadas encaladas, revelando por momentos viejas inscripciones y azulejos. Al pasar junto a un pequeño aljibe árabe, nos detenemos un instante a escuchar el susurro del agua que aún corre en sus entrañas, como lo ha hecho durante siglos.
Nos aventuramos por las calles laberínticas del Albaicín, respirando su encanto morisco intacto. Cada recoveco del barrio guarda siglos de historia: mientras caminamos por la Cuesta del Chapiz y la calle Pebetero, imaginamos las caravanas y vecinos de la antigua medina transitando estos mismos adoquines en la Edad Media. Arriba, sobre nosotros, asoma la silueta oscura de la Iglesia de San Salvador, que antaño fue la Mezquita Mayor del Albaicín; su antiguo alminar, ahora campanario, parece vigilarnos en la penumbra. La mezcla de culturas se siente en cada piedra. En una placeta solitaria, bajo un limonero, nos llega el intenso perfume a azahar, recordándonos que en Granada hasta la noche tiene aroma propio.
En nuestro recorrido, todas las callejuelas parecen conducir a algún mirador. De hecho, nos encontramos de pronto cerca del famoso Mirador de San Nicolás, el corazón de las noches albaicines. Nos asomamos a un balcón improvisado desde la cuesta y contemplamos de nuevo la Alhambra, ahora desde otro ángulo: imponente y serena, iluminada en tonos dorados contra el cielo negro salpicado de estrellas. Apenas quedan turistas a esta hora tardía, solo alguna pareja abrazada disfrutando del silencio y un par de jóvenes sentados en círculo tocando la guitarra suavemente. En la distancia, la ciudad moderna extiende a nuestros pies su alfombra de luces. Permanecemos unos minutos en silencio, acompañados de la brisa ligera que sube desde la vega. Granada, desde aquí arriba, se ve como un sueño: una sementera de farolas bajo las que se intuye la vida, como describió un poeta local.
Reanudamos el camino descendiendo por la empinada Cuesta del Chapiz, cuyos antiguos adoquines nos obligan a un paso lento y cómplice. Pronto desembocamos en la Carrera del Darro, junto al cauce susurrante del río. Esta vía, considerada de las más hermosas del mundo, nos lleva al Paseo de los Tristes, cuyo melancólico nombre contrasta con su atmósfera vibrante incluso en la noche. Aquí, a orillas del Darro y bajo la mirada eterna de la Alhambra en lo alto, el ambiente es de alegre romanticismo. Algunas terrazas de bares siguen abiertas y se escucha el murmullo de tertulias tardías; una pareja de enamorados ríe mientras apura sus copas, y unos cuantos turistas rezagados hacen fotos intentando capturar la magia del momento. Nos detenemos un instante sobre el puente de piedra del Aljibillo, desde donde las vistas de la Alhambra son simplemente inolvidables: sus murallas y torres iluminadas se reflejan en las aguas oscuras del río, y por un momento parece como si el tiempo se hubiera detenido en el esplendor nazarí. Con razón dicen que este es el rincón más romántico de Granada – es fácil enamorarse aquí, ahogar las penas mirando a la Alhambra mientras la ciudad duerme.
Finalmente, siguiendo el cauce del Darro, llegamos hasta la emblemática Plaza Nueva, ya en el corazón del centro histórico granadino. La bulliciosa plaza, que durante el día hierve de vida, a estas horas ofrece un sosiego especial. A lo lejos se oye el tañido suave de una campana anunciando la medianoche en la Catedral. El Albaicín nocturno nos ha regalado una experiencia para los sentidos: entre luces y sombras, entre aromas de jazmín y sonido de guitarras, hemos caminado por la historia viva de Granada. Esta crónica de una cena y paseo bajo la Alhambra queda grabada en nuestra memoria con la nitidez de los momentos genuinamente mágicos. Y es que pocas cosas hay tan maravillosas como perderse por las calles del Albaicín en una noche tibia, sintiendo cómo el pasado y el presente de la ciudad se entrelazan en cada susurro de la brisa. Granada, con su embrujo eterno, nos despide esta noche envolviéndonos en la promesa de un recuerdo imborrable.