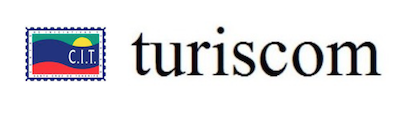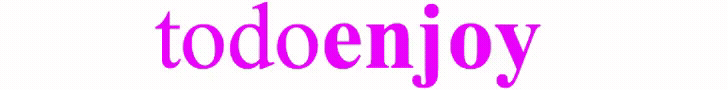Atrás quedaban los coloristas mercadillos callejeros donde se muestran al viandante objetos artesanales elaborados con las manos laboriosas y firmes de las mujeres wolof, la etnia más numerosa. En el deambular por las callejuelas había suscitado mucho mi atención la elegancia y distinción de las mujeres wolof, de esbelto cuello y andar rítmico y cadencioso.
Aunque las experiencias de varios días en este lugar habían sido muy enriquecedoras, tenía deseos de llegar a Madrid, por lo que me dirigí al aeropuerto para tomar el vuelo que salía a las 12 de la noche. En el destartalado inmueble donde debían darme la tarjeta de embarque, tras una desesperante espera en la que los clientes se agolpaban esperando que funcionasen los arcaicos ordenadores, la empleada que estaba detrás del mostrador me informa que mi vuelo no existe. ¡Salió el día anterior! ¡Increíble! Con gesto impertérrito me explica en un entrecortado francés que, debido a un lamentable error, me pusieron mal las fechas. Era un martes y hasta el próximo martes no habría un nuevo vuelo. Tras unos segundos de anonadamiento me rehíce y traté de explicarle que no me importaba tomar cualquier otro vuelo para cualquier otro lugar de Europa. “No se puede -respondió la imperturbable- debe esperar hasta el próximo martes”. La situación era entre cómica y trágica. Las débiles luces de las bombillas de la estancia iluminaban los rostros de los ojerosos aspirantes a viajeros. No había ningún europeo. Los coloristas bubus (típica vestimenta de las mujeres senegalesas) destacaban entre la negra y brillante piel de las mujeres que se apoyaban en las paredes custodiando inmensos bultos, mientras los hombres -vestidos a la europea- se empujaban en desordenadas filas esperando su turno.
Aún cuando lo intenté con ahínco, no pude conseguir que se me concediera otro vuelo. Como no había a esas horas ningún otro representante de cualquier otra compañía aérea y dado lo avanzado de la noche, pensé que lo mejor era regresar al hotel y considerar al día siguiente -ya con más calma- la estrategia a seguir. Cuando conseguí salir al exterior, la noche era cerrada y oscura. Los eternos niños cazaturistas (que no duermen nunca) me atosigaban. El calor era pegajoso y húmedo. Solo había un taxi, bastante destartalado. Sin pensarlo, me subía a él; pero, nada más subir, el gigantesco individuo que hacía las veces de taxista se acercó para cerrar la puerta. Su aspecto era tan repulsivo y siniestro, su mirada tan torva y su sonrisa de escasos dientes tan falsa que no le dejé terminar la operación. De manera impulsiva musité una disculpa en francés y salí del taxi. En mi mente se agolpaban de repente historias que había oído contar sobre extrañas desapariciones de personas blancas en la selva, de crímenes y mutilaciones horribles, y de macabras ceremonias de exorcismos. Mi imaginación trabajaba a una velocidad frenética. No había más taxis. No había teléfono en ningún sitio. La muchedumbre mendicante se aproximaba de nuevo como una fila de termitas implacables. Delante del taxi que acababa de abandonar había un coche particular donde un ciudadano se disponía a entrar con su mujer, una señora de elegante y tradicional aspecto, ataviada con su bubu amarillo, un turbante también amarillo alrededor de su cabeza a manera de panal de miel. Me pareció un matrimonio normal en aquellas circunstancias y, sin pensármelo dos veces, les abordé. Les expliqué en francés el apuro en que me hallaba y les rogué me acercaran al hotel, a lo que accedieron amablemente. El matrimonio se instaló en la parte delantera y yo atrás. A los cinco minutos de habernos puesto en camino, advierto que el taxista del aeropuerto nos sigue, se pone a nuestra altura por la parte izquierda del coche y gira bruscamente chocando con violencia contra la chapa y empujándonos hacia el borde de la carretera que no estaba asfaltada. Al mismo tiempo gritaba algo en lengua wolof al conductor, que se esforzaba para que las embestidas no volcasen el coche. Sin detenerse, el propietario del vehículo comenzó una violenta discusión en wolof conduciendo en paralelo con el taxista, que seguía propinando pequeños empujones unas veces laterales y otras por atrás, hasta que finalmente decidió dejarnos en paz. Cuando pude articular palabra pregunté qué había pasado. La señora, que hablaba a una gran velocidad con su marido -ambos muy exaltados- me explicó en francés lo que pasaba: Según la conversación mantenida entre los dos conductores, el taxista (o lo que fuera) estaba furioso con este matrimonio porque le había quitado su clienta. Hay muchos conductores piratas que, sin tener licencia de taxista, actúan como tal. Esto está mal visto entre ellos y solventan ese tipo de incidentes de manera violenta. En este caso el conductor le explicó que ellos no eran taxistas piratas, que me conocían por haber viajado juntos en el avión y que, habiéndoles reconocido como amigos, corrí hacia ellos. Parece ser que la explicación convenció al airado taxista. Lo cierto es que el amable matrimonio que me hizo este señalado favor obtuvo como premio alguna que otra abolladura en el coche. Eran las dos de la mañana cuando me dejaron en el hotel y encima sonreían... No sé ni como se llaman. Nunca les olvidaré.
A la mañana siguiente volví al campo de batalla del aeropuerto dispuesta a viajar a Europa como fuera. Tras muchas horas de tensas negociaciones conseguí que anularan mi billete y compré uno nuevo hasta Canarias. Hasta que llegó el tiempo de embarque pasaron otras tres horas. A mi lado una joven inglesa lloraba desesperada porque le habían dicho que no podía embarcar y tenía que esperar indefinidamente. Un negro de gran tamaño quería encargarse de mi equipaje y reclamaba mi billete para arreglármelo todo. No me desprendí de ninguna de las dos cosas, arrastrando el equipaje hasta su facturación. La tarjeta de embarque tenía el número 8K. Cuando accedí al avión no existía ese número, por lo que llegaron dos azafatas rogándome que desembarcase hasta que se arreglase el equívoco. No hubo fuerza humana que consiguiera que abandonase ese avión. Me acomodé en el asiento 8A férreamente aduciendo que todo aquello no era culpa mía y que permanecería allí hasta el destino final. Tras arduas discusiones conseguí mi objetivo. El avión iba lleno. Nunca sabré cómo arreglaron este asunto, pero cuando contemplé desde la ventanilla la silueta de las Islas Afortunadas me pareció que entraba en el paraíso... Estaba en España.