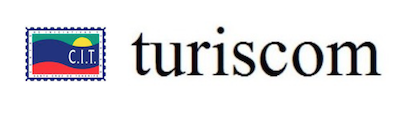El Real de la Feria —ese recinto efímero que aparece como por arte de magia en el barrio de Los Remedios— se convierte en una ciudad dentro de la ciudad: más de mil casetas, calles bautizadas con nombres de toreros y una portada monumental que, cada año, cambia su rostro para rendir homenaje a la cultura sevillana. Todo cubierto por una marea de farolillos que danzan con el viento mientras el albero cruje bajo los zapatos de quienes se entregan al baile, la charla o la contemplación.
Un ritual de colores, sabores y compases
Asistir a la Feria de Abril es, en realidad, asistir a un ritual. Desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, las casetas hierven de vida: sevillanas que suenan sin descanso, jarras de rebujito que se llenan y vacían con generosidad, platos de jamón, tortilla, pescaíto frito y chacinas que circulan entre familiares, amigos y forasteros con igual hospitalidad.
Vestirse de flamenca o de corto no es un disfraz: es una declaración de identidad, de orgullo y de alegría compartida. La moda flamenca tiene aquí su gran pasarela, y ver caminar a una mujer con traje de volantes por el Real es entender por qué esta fiesta se siente con todos los sentidos.
Entre lo íntimo y lo abierto
Aunque muchas casetas son privadas —pertenecientes a familias, empresas o agrupaciones—, cada año hay también espacios públicos donde cualquier visitante puede entrar, probar el ambiente, aprender a bailar una sevillana y saborear el embrujo de la Feria.
Y si el día es para el albero y la caseta, la noche es para la magia: la iluminación de la portada al anochecer, el bullicio que no cesa, las atracciones de la calle del Infierno, los trajes que relucen bajo las luces y la sensación de que el tiempo se detiene y Sevilla entera canta por bulerías.
Un viaje emocional
Para el viajero, la Feria no es solo un destino turístico: es una experiencia emocional. Es perderse entre las risas, los olés, los aplausos espontáneos a un buen pase de baile. Es aprender que aquí no se viene a mirar: se viene a participar.