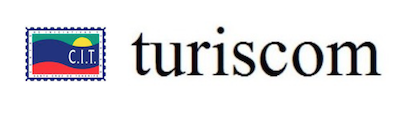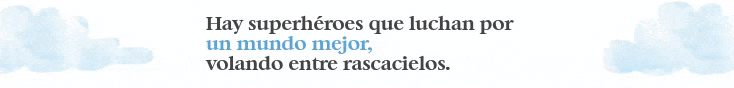Mi viaje ocurrió en un momento casi irreal: durante las Noches Blancas, ese breve milagro natural en el que el sol se niega a marcharse y la ciudad queda suspendida en un eterno atardecer. San Petersburgo, en esa época, no duerme. Las calles vibran con una energía serena, los canales reflejan una luz que parece venir de otro mundo, y el tiempo, sencillamente, pierde su forma.
Recuerdo caminar pasada la medianoche por la avenida Nevski, y ver la ciudad despierta, viva, bañada por una claridad suave y dorada. Personas paseando, barcos deslizándose por el Neva, artistas tocando en los puentes… como si todos estuviéramos compartiendo un secreto. Era de día, pero no era día. Era otra cosa. Una pausa del universo. Una tregua entre la noche y la historia.
Mi ruta comenzó junto al murmullo del río, bajo la mirada solemne de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde el zar colocó la primera piedra el 16 de mayo de 1703. Allí nació esta ciudad, no con timidez, sino con voluntad de imperio. Sentado frente a su muralla, pensé en aquellos que la construyeron en tierra inhóspita, y en cómo la belleza a veces se levanta sobre los mayores desafíos.

Y entonces llegué al corazón palpitante de San Petersburgo: el Museo del Hermitage. Decir que es uno de los mejores museos del planeta no es una exageración, sino una reverencia. Con más de tres millones de piezas en su colección —de las cuales apenas una fracción está expuesta al público— recorrerlo en un solo día es como intentar leer una enciclopedia de la historia de la humanidad en una tarde de otoño. No hay visita suficiente para abarcarlo. Y eso, precisamente, lo convierte en un lugar eterno.
Instalado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, el Hermitage es mucho más que un museo. Es una catedral del arte universal. En sus salones de techos ornamentados y escaleras de mármol, conviven Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Rubens, El Greco, Caravaggio, Velázquez, y tantos más. Es posible cruzarse con una Madonna de Rafael y, al girar la esquina, encontrarse frente a una sala entera dedicada a Matisse o Picasso. Allí, cada paso es una lección, cada mirada un descubrimiento, y cada sala un suspiro.
Pero el Hermitage no deslumbra solo por lo que alberga, sino por cómo lo muestra. No hay vitrinas frías ni espacios neutros. Es el arte dialogando con la historia, expuesto en salones que fueron testigos de bailes imperiales, revoluciones y sueños truncados. Caminar por allí es moverse entre siglos, con el corazón abierto y la mente sobrecogida.
Impresiona también la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, con sus cúpulas multicolores que parecen flotar entre las brumas del pasado. Muy cerca, la Catedral de San Isaac me regaló desde su cúpula una vista total de la ciudad: canales como venas, palacios como órganos nobles, y un horizonte que no se apaga, porque el sol —en esta época— no conoce el adiós.
Salí de la ciudad para descubrir el Palacio de Catalina, en Pushkin. Si San Petersburgo es un sueño imperial, este palacio es su jardín privado. La Sala de Ámbar, reconstruida tras la guerra con paciencia casi devocional, brilla como si en su interior se conservara un pedazo de sol petrificado.
Y cada noche —o mejor dicho, cada eterno crepúsculo— la ciudad se transformaba. Navegar por los canales en esas horas en las que no existe el “antes” ni el “después” fue una de las experiencias más poéticas que he vivido. San Petersburgo se vuelve líquida y luminosa, una acuarela de reflejos que no necesita marcos.
Y como en toda experiencia rusa que se precie, no faltaron los brindis con vodka. En una pequeña taberna, al abrigo de unas paredes que olían a historia y madera, compartí mesa con locales que hablaban poco inglés, pero mucho corazón. Levantaron sus pequeños vasos y, con una sonrisa franca y una sola palabra —"Na zdorovie!"— nos unimos en un ritual ancestral. Allí entendí que el vodka, más que una bebida, es un puente. Une lo distinto, calienta el alma y rompe cualquier frontera cultural. Brindamos por la amistad, por la vida, por el arte… y por ese sol que no se decidía a caer.
Pero tal vez el momento más emocionante de mi viaje fue recordar, en pleno corazón de Rusia, que un ciudadano nacido en mi misma tierra, el Puerto de la Cruz, dejó también aquí su huella inmortal. Me refiero a Agustín de Betancourt y Molina, el ingeniero canario que llegó a ser uno de los grandes protagonistas del urbanismo y la ingeniería en San Petersburgo. Fundador del Instituto de Ingenieros de Caminos en Rusia, consejero de los zares, artífice de puentes, canales, sistemas hidráulicos y construcciones monumentales… Betancourt fue parte esencial del alma de esta ciudad.
Saber que un hijo de mi propia tierra ayudó a construir esta joya del norte me llenó de orgullo y de emoción. Fue como si entre las cúpulas ortodoxas y los tejados nevados pudiera aún escucharse el eco del Atlántico.

Durante mi estancia, entendí que San Petersburgo no es solo una ciudad. Es una idea. Un legado. Una sinfonía escrita con nieve, piedra y agua. Y en las Noches Blancas, esa sinfonía se interpreta sin descanso, sin silencio, sin final.
Hoy, al recordarla, siento que una parte de mí aún vaga por allí: en la luz que nunca se apaga, en los jardines del zar, en el reflejo del Hermitage sobre el Neva. San Petersburgo no me dejó marchar del todo. Me sigue susurrando, desde el norte, desde la historia, desde el sueño de Pedro el Grande… y desde la memoria viva de Agustín de Betancourt.
Y así, mientras el mundo gira, San Petersburgo sigue allí: majestuosa, nostálgica, eterna. Una ciudad construida para mirar hacia el futuro… pero con el alma anclada en la poesía del pasado.